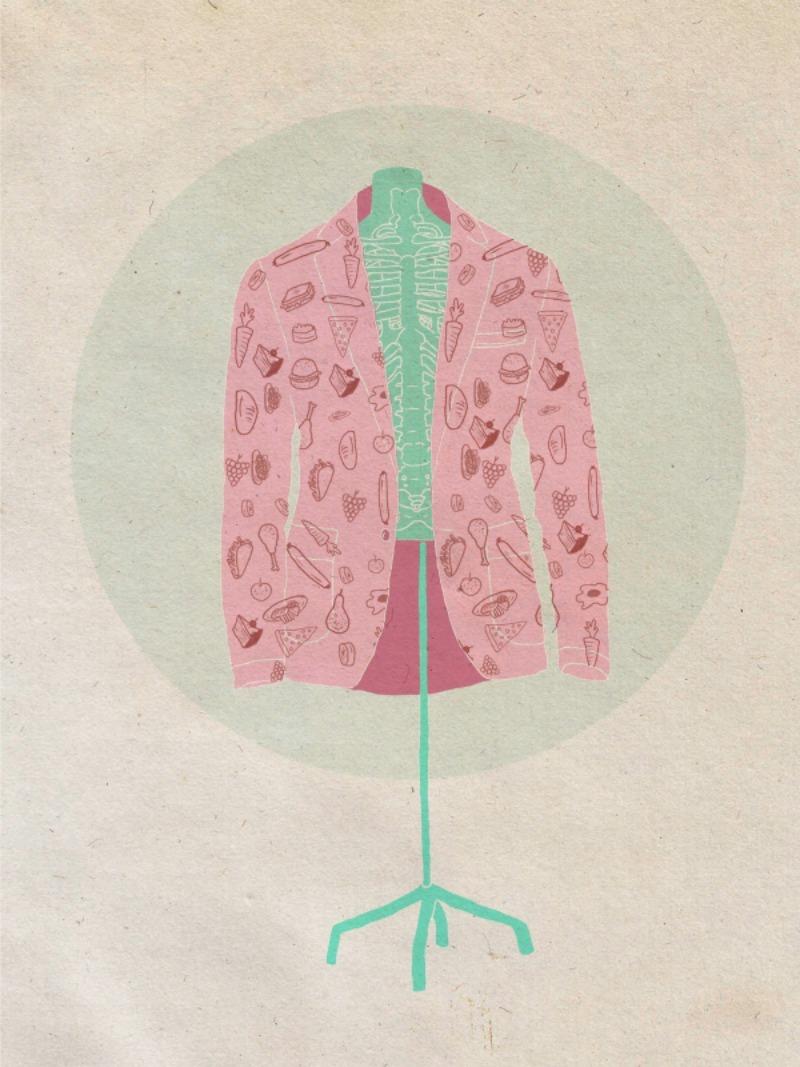En terrenos menos imaginarios hice un recorrido en el tiempo que finalizaba con un cuerpo demacrado, lleno de morados, sobre una báscula que marcaba 40 kilos y 215 gramos. El fin de un camino que había emprendido años atrás, en una fiesta de sample sale, en una tienda de departamentos de lujo, con una amiga riéndose de mi inocente obesidad para luego explicarme cómo vomitar media hora después de comer y así no quedar con aliento a guasco: perdí en ocho meses todo mi exceso de equipaje sebáceo.Horas en silencio. Tristeza. Repulsión. Quería llorar. No podía.Llegó por fin la mañana y mi jefe, impecable como siempre, con su look de Narciso Rodríguez, tacones Manolo Blahnik y su bolso de Valextra, entró a mi apartamento y me vio tirado en el piso, inerte, pensando en todo el mal que me infligí para verme bien. Me abrazó y, con un tono maternal que nunca le conocí, me sonrió y me dijo que yo iba a ir al lugar donde su hija se había liberado finalmente: una clínica de rehabilitación para personas con problemas y desórdenes alimenticios. Nunca supe el nombre.Me miré en el espejo de cuerpo entero y observé que estaba destruido. Y no hablo de un destruido tipo glamuroso, como Kate Moss o Liberty Ross, sino un destruido que causaba risa. Que causaba asco.
***
No era mi dinero. Escogí el chalet compartido. El espacio tenía tres camarotes y seis escritorios, había barras en las ventanas y no existían baños para evitar incidentes (suicidios o vómito). Dejaron lo poco que pude rescatar de mis cosas en una gaveta y me llevaron a un salón inmenso: en él había 30 chicas de trece a treinta y tantos años y tres hombres que llamaron mi atención: uno estaba más delgado que yo. Los otros dos eran sexualmente atractivos: uno, incluso, lo reconocí en una versión extranjera de L'officiel.De ese trayecto me queda la vista de una Norteamérica fría, de contrastes entre la opulencia y el vacío rural, de carreteras hechas para un documental. Lloraba internamente y ocultaba el miedo que sentía: tendría que enfrentar un problema que por tres años no lo fue. Un problema que, a la vez, había sido el secreto de mi éxito.
***
***
En las reuniones grupales no había secretos. Siempre nos señalaban la importancia de sacar todo lo propio para enseñar a los demás. Así los conocí a todos, a unos en cierta parte los entendí, a otros les grité y les dije cuán bendecidos eran por tener una vida de ensueño y tirarla a la caneca por una talla. A una más la vi morirse.Un paso que tuvo cicatrices, aciertos y errores. Fueron días de desespero y miedo, de llanto a solas y risas vacías que me permitieron llevar de manera coherente un proceso que me hizo reevaluar todo en lo que creí y con lo que crecí.